Valuación
de proyectos de inversión, la sostenibilidad, y sus implicaciones en el costo
de capital
Valuation of
investment projects, sustainability, and its implications on the cost of
capital
Guillermo, Pérez-Elizundia[1], Ricardo Cristhian, Morales-Pelagio[2]
Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de
la sostenibilidad en el costo de capital (CoE, por
sus siglas en inglés) en el proceso de valuación de inversiones. Se profundiza
en cómo las prácticas de sostenibilidad contribuyen a disminuir el riesgo
percibido de una empresa, influyendo en la tasa de retorno requerida y,
consecuentemente, en la tasa de descuento. Este análisis es crítico para
comprender la relación entre las prácticas de sostenibilidad y la toma de
decisiones financieras en las empresas, particularmente en su enfoque hacia el CoE y la valuación de inversiones. El trabajo presenta una
perspectiva crítica, desafiando la idea de que las prácticas de sostenibilidad
deterioran el valor financiero. También propone una metodología para la
valuación de proyectos que incorpora la sostenibilidad ajustando la tasa de
descuento, influenciando así la valuación de inversiones de las empresas. Este
enfoque aborda la necesidad de desarrollar métodos más robustos para incluir la
sostenibilidad en el análisis del CoE, permitiendo a
las empresas conciliar las demandas de las partes interesadas respecto a la
sostenibilidad con los requisitos financieros.
Palabras clave: Finanzas
Sostenibles, Costo de Capital, Valuación de Inversiones
Abstract
The objective of this
study is to analyze the impact of sustainability on the cost of equity (CoE) within the investment
valuation process. It considers the hypothesis that sustainability practices
help reduce a firm's perceived risk, thereby influencing the required rate of
return and, consequently, the discount rate. This analysis is critical to understanding
the relationship between sustainability practices and corporate financial
decision-making, particularly in relation to CoE and
investment valuation. The study presents a critical perspective, challenging
the notion that sustainability practices undermine financial value. It also
proposes a valuation methodology that incorporates sustainability by adjusting
the discount rate, thereby influencing firms’ investment valuations. This
approach addresses the need to develop more robust methods for integrating
sustainability into CoE analysis, enabling companies
to reconcile stakeholder demands for sustainability with financial
requirements.
Key words: Sustainable Finance, Cost of
Equity, Investment Valuation
Códigos JEL: C53,
G12, G32, M14, Q51, Q54
Introducción
El cambio climático y la sostenibilidad han cobrado
gran relevancia en la agenda mundial, impulsando a las empresas a evaluar su
impacto en la rentabilidad de los proyectos de inversión. Si bien la literatura
ha abordado esta cuestión desde el análisis de los flujos de efectivo, son
escasos los estudios que consideran la sostenibilidad en la tasa de descuento o
costo de capital (CoE, por sus siglas en inglés), lo
que impide comprender su impacto real en el valor de la inversión (Liu, 2020).
La creciente presión de los stakeholders para incorporar criterios de sostenibilidad
plantea un reto a las empresas, para equilibrar estas demandas con la
maximización de valor. No obstante, en mercados emergentes, la relación entre
sostenibilidad y rentabilidad no es tan clara como en mercados desarrollados,
lo que dificulta la toma de decisiones de inversión.
Este trabajo busca contribuir a la literatura
proponiendo un enfoque integral de valuación de proyectos que incorpore la
sostenibilidad en la determinación del CoE. Si bien
el mercado financiero sólo considera el capital económico en su cálculo, la
incorporación de nuevas formas de capital puede aportar mayor precisión en la
estimación del valor real de los proyectos (Figge
& Han, 2005).
El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de
la sostenibilidad en el CoE para la valuación de
proyectos de inversión y comprender cómo la integración de criterios
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) influye en la percepción de riesgo
de los inversionistas y, por lo tanto, en la tasa de descuento utilizada en
estos modelos.
Para ello, se discuten las implicaciones de la
sostenibilidad y la percepción del riesgo en la tasa de rendimiento requerida,
contrastando la perspectiva tradicional, basada en criterios exclusivamente
financieros, con metodologías que consideran factores ASG como determinantes en
la estimación del valor de una inversión. Este análisis permitirá aportar un
marco teórico y metodológico que facilite la toma de decisiones financieras en
un contexto de creciente demanda por inversiones sostenibles.
Este estudio parte de la hipótesis de que la
incorporación de criterios ASG en los proyectos de inversión reduce la
percepción de riesgo de las empresas por parte de los inversionistas. En
consecuencia, ello disminuye el costo de capital (CoE)
utilizado en la tasa de descuento, lo que incrementa el valor presente de los
proyectos evaluados bajo este enfoque.
Esta hipótesis se analiza mediante una revisión
crítica de la literatura especializada, así como a través del desarrollo de un
modelo teórico de valuación que incorpora factores ASG en la estimación del
costo de capital. Con ello, se busca confirmar si la aplicación de metodologías
de valuación que incorporan la sostenibilidad permite obtener una estimación
más precisa del valor de los proyectos en comparación con los modelos
convencionales.
El análisis abarca tres grandes apartados: primero, se
examina la evolución del concepto de economía sostenible y sus implicaciones en
la distribución de riqueza y el rendimiento del capital. Posteriormente, se
exploran las finanzas sostenibles y el impacto de la sostenibilidad en el CoE. Finalmente, se presenta un modelo de valuación de
proyectos con enfoque integral, considerando la sostenibilidad como un factor
clave en la creación de valor.
Revisión de la literatura
Las finanzas y metodologías de valuación han
presentado supuestos y aspectos que a luz de la realidad son evidentemente
insostenibles o carentes de sustento para poder explicar la situación de la
economía y finanzas actuales. Como se manifiesta en el primer apartado de esta
sección, la tasa de rendimiento y crecimiento empresarial soslaya limitaciones
reales, así como escenarios y situaciones que impiden tener una tendencia
creciente ilimitada en el largo plazo. Esta disyuntiva se aborda con la
literatura referente a la financiarización de la
economía y actividades productivas que generan un contexto para el desarrollo
de expectativas insostenibles.
a) La tasa de rendimiento del capital y
el crecimiento de la producción: retos para la sostenibilidad a largo plazo
La distribución de la riqueza y el crecimiento de la
producción han sido objeto de debate desde hace siglos. Piketty
(2014) advierte que, cuando la tasa de rendimiento del capital supera el
crecimiento de la producción, se generan desigualdades económicas
insostenibles. Este fenómeno, identificado desde el siglo XVIII, persiste en la
actualidad, agravado por la concentración del capital financiero y los impactos
ambientales del crecimiento económico.
Las teorías de Malthus (1789), Ricardo (1817) y Marx
(1867) ya planteaban preocupaciones sobre la sostenibilidad del modelo
económico. Malthus advertía que el crecimiento demográfico podría superar la
disponibilidad de recursos, mientras que Ricardo analizaba la escasez de
tierras y su impacto en la concentración de la riqueza. Marx, por su parte,
señalaba que la acumulación de capital tiende a reforzar las desigualdades
sociales. Estos análisis históricos siguen siendo relevantes en la discusión
sobre el desarrollo sostenible y la necesidad de integrar factores ambientales
en la gestión del capital.
En el siglo XXI, la urgencia del cambio climático ha
reavivado este debate. La acumulación de capital sin considerar los límites
ecológicos puede comprometer el bienestar de futuras generaciones. El dilema de
la tasa de descuento ilustra esta tensión: mientras Stern (2007) aboga por una
tasa baja para justificar inversiones inmediatas para la mitigación del cambio
climático, Nordhaus (1994) sugiere una tasa más alta, argumentando que las
innovaciones futuras reducirán los costos ambientales. Sin embargo, Piketty (2014) destaca que más allá de la tasa de
descuento, la clave está en impulsar inversiones en energías renovables y
educación, evitando la degradación del capital natural. Al respecto, Oh (2019)
hace el planteamiento del análisis y desarrollo a considerar para una valuación
empresarial sostenible (Figura 1).
Figura 1
Secuencia del análisis de una valuación empresarial
sostenible
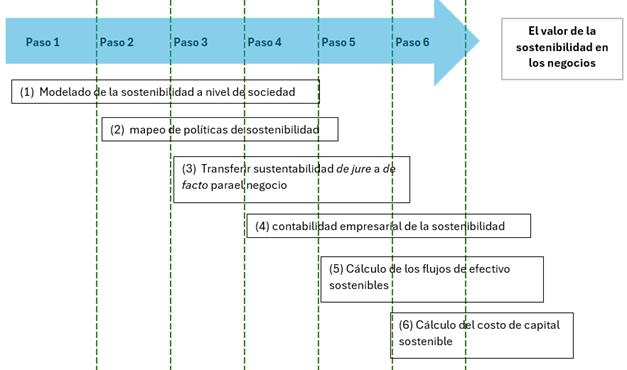
Fuente:
Elaboración propia con base en Oh (2019)
A su vez, Piketty (2014)
proporciona un contexto teórico y análisis de las dinámicas de la riqueza y del
ingreso que ayudan a entender mejor las intersecciones entre la economía, la
sostenibilidad y la financiarización de las empresas
no financieras. Lo anterior, representa una guía en la exploración de cómo la
incorporación de prácticas de sostenibilidad en la evaluación de proyectos de
inversión puede influir en la percepción del riesgo y, en última instancia, en
el CoE. El reto actual radica, por tanto, en
equilibrar la rentabilidad del capital con la sostenibilidad a largo plazo,
evitando que la financiarización de la economía
priorice rendimientos inmediatos en detrimento de la inversión productiva y
ambientalmente responsable.
b) La naturaleza económica de la empresa
y el empresario versus la financiarización
El concepto de empresario ha evolucionado a lo largo
del tiempo, reflejando distintos enfoques sobre su rol en la economía.
Cantillon (1755) lo describió como un especulador que asume riesgos para
obtener beneficios, mientras que Knight (1921)
destacó su papel en la gestión de la incertidumbre y Schumpeter (1911) lo consideró el motor del
cambio y la innovación.
Estos enfoques coinciden en que el empresario es un
agente clave en la creación de valor, especialmente en la valuación de
proyectos de inversión, donde la incertidumbre y el riesgo son factores
determinantes. Sin embargo, desde la década de 1970, la economía ha
experimentado una transformación profunda con la creciente financiarización
de las empresas no financieras.
Para Krippner (2005), este fenómeno
significa un patrón de acumulación en el que los beneficios se generan
principalmente a través de actividades financieras, en lugar de la producción
de bienes y servicios. Por su parte, Levy-Orlik
(2012) señala que este proceso ha llevado a una desindustrialización en
economías desarrolladas como EE. UU. y el Reino Unido, mientras que los países
en desarrollo han asumido la producción manufacturera con bajos costos
laborales. Como resultado, la actividad productiva ha sido relegada en favor de
estrategias financieras especulativas, enfocadas en la maximización de
beneficios a corto plazo.
La financiarización ha
cambiado la dinámica de las empresas no financieras que han pasado de priorizar
la inversión en activos productivos a centrarse en la retribución de los
accionistas. Epstein (2005) sostiene que este fenómeno ha generado una
redistribución del ingreso, favoreciendo la acumulación de capital en sectores
financieros y aumentando la desigualdad. Adicionalmente, Bonanno (2020)
refuerza esta idea al señalar que el cortoplacismo financiero ha llevado a
decisiones empresariales que favorecen la especulación sobre la sostenibilidad
a largo plazo.
Uno de los efectos más notables de la financiarización es la priorización de rendimientos
financieros inmediatos, lo que afecta la viabilidad de proyectos sostenibles.
Por otro lado, Krippner (2005) y Levy-Orlik (2012) explican que la presión por obtener ganancias
rápidas ha reducido la inversión en innovación y desarrollo, limitando la
capacidad de las empresas para adaptarse a desafíos como el cambio climático.
La lógica de maximización del valor para los accionistas ha incentivado
estrategias como la recompra de acciones y la distribución de dividendos en
lugar de inversiones en crecimiento sostenible.
Este modelo financiero también ha influido en la
valoración de los proyectos de inversión. Tradicionalmente, la rentabilidad de
un proyecto se evalúa mediante indicadores como el CoE
y la tasa de descuento. Sin embargo, en un entorno financiarizado,
estas métricas se ven distorsionadas por expectativas de rentabilidad
especulativas. En este sentido, Epstein (2005) destaca que las crisis
financieras en general evidencian los riesgos de un modelo basado en la
especulación en lugar del desarrollo productivo.
Además de sus efectos en la inversión, la financiarización ha transformado la relación entre
empresarios y accionistas; Bonanno (2020) explica que las decisiones
empresariales han sido subordinadas a los intereses de los inversionistas
financieros, lo que ha generado conflictos entre la rentabilidad de corto plazo
y el crecimiento sostenible. Los gerentes, incentivados por paquetes de
compensación basados en acciones, priorizan estrategias financieras que
incrementen el valor de mercado de la empresa en el corto plazo, a expensas de
la inversión en la producción y la generación de empleo.
Desde una perspectiva macroeconómica, la financiarización ha contribuido al aumento de la
volatilidad y la inestabilidad económica; Epstein (2005) y Bonanno (2020)
vinculan este fenómeno con crisis recurrentes, argumentando que la especulación
excesiva y la falta de regulación en los mercados financieros han amplificado
los ciclos de auge y colapso. En el caso de la crisis hipotecaria de 2007, el
uso indiscriminado de productos financieros derivados y la concesión
irresponsable de créditos subprime fueron factores
clave en el colapso del sistema financiero.
Para mitigar los efectos negativos de la financiarización, Lagoarde-Segot
(2015) proponen regulaciones más estrictas y políticas que fomenten la
inversión en sectores productivos que ayuden a transitar hacia un entorno
sostenible. También, Epstein (2005) sugiere la implementación de impuestos
sobre transacciones financieras y restricciones a la recompra de acciones para
frenar la especulación;
Bonanno (2020) aboga por un mayor control estatal sobre los
mercados financieros y políticas que incentiven la reinversión de beneficios en
innovación y sostenibilidad.
En el contexto de la valuación de proyectos de
inversión, la financiarización plantea un desafío
adicional: equilibrar la búsqueda de rentabilidad con la sostenibilidad a largo
plazo (Lagoarde-Segot, 2015). La tendencia a
descontar el valor de proyectos insostenibles debido a la presión por obtener
beneficios inmediatos puede llevar a decisiones de inversión subóptimas. Es
necesario un enfoque integral que considere no sólo la rentabilidad financiera,
sino también el impacto ambiental y social de las inversiones.
En resumen, la financiarización
ha modificado profundamente la naturaleza económica de la empresa y del
empresario, redefiniendo los criterios de inversión y valoración de proyectos.
Si bien ha generado oportunidades de rentabilidad en los mercados financieros,
también ha exacerbado la desigualdad y la volatilidad económica, reduciendo la
inversión en sectores productivos. En este escenario, resulta fundamental
desarrollar modelos de valuación de proyectos de inversión que integren la
sostenibilidad como un factor clave en la toma de decisiones financieras,
asegurando un equilibrio entre rentabilidad y responsabilidad ambiental.
c) Rendimiento sobre la inversión y su
relación con la actividad productiva
El rendimiento sobre la inversión y su relación con la
actividad productiva han sido objeto de análisis en la literatura financiera.
Fama (1990) y Fernández & Carabias (2019) sostienen que los precios de las
acciones reflejan las expectativas sobre la producción futura, vinculando así
la rentabilidad de las inversiones con el desempeño económico; esto implica que
las empresas con perspectivas de crecimiento sólido tienden a generar mayores
retornos para los inversionistas.
Fama (1981, 1990) encontró que variables como el PIB,
la producción industrial y la inversión explican buena parte de la variabilidad
en los retornos accionarios; dicho enfoque sugiere que las tasas de descuento
empleadas en la valuación de proyectos deben considerar tanto el riesgo del
proyecto como la evolución de la economía real. De manera similar, Kaul (1987)
y Barro (1990) evidenciaron que los rendimientos de las acciones contienen
información clave sobre el crecimiento de la producción, reforzando la conexión
entre los mercados financieros y la actividad productiva.
Dentro de este marco, la Prima de Riesgo del Mercado
(PRM) se define como la diferencia entre la rentabilidad de la bolsa y la de
activos sin riesgo. Diversos estudios se han enfocado en realizar estimaciones
sobre la PRM (Pástor & Stambaugh,
2001; Arnot & Bernstein, 2002; Ibbotson & Chen, 2003), pero sin ofrecer un marco
holístico ni un consenso de ideas que permita determinar una única prima de
riesgo, ni distinguir entre los distintos tipos de prima que existen.
Al examinar la PRM desde diferentes ángulos
(histórica, esperada, exigida e implícita), Fernández & Carabias (2019)
proporcionan una perspectiva más matizada sobre cómo los inversionistas
anticipan los rendimientos y los riesgos, lo que refuerza y amplía los
hallazgos de Fama. Estos autores desacreditan la creencia de que la Prima de
Riesgo del Mercado Esperada (PRME) es igual a la Prima de Riesgo del Mercado
Histórica (PRMH) y a la Prima de Riesgo del Mercado Exigida (PRMX). Para un
inversionista determinado, su PRMX y su Prima de Riesgo de Mercado Implícita
(PRMI) son iguales, pero su PRME no es necesariamente igual a su PRMX, salvo
que considere que el precio de mercado es igual al valor de las acciones.
Obviamente, un inversionista racional tendrá acciones si su PRME es superior (o
igual) a su PRMX.
En el contexto de la sostenibilidad, estos conceptos
tienen implicaciones importantes para la valuación de proyectos.
Tradicionalmente, se ha percibido que las inversiones sostenibles conllevan
mayores costos y menor rentabilidad, lo que ha llevado a la aplicación de tasas
de descuento más altas. Sin embargo, estudios recientes sugieren que los
proyectos con criterios ASG pueden presentar menor riesgo en el largo plazo,
justificando una prima de riesgo menor y un CoE más
bajo. No obstante, autores como Gregory et al. (2014) encontraron que, aunque
el mercado asocia la sostenibilidad con un mejor desempeño financiero, este
efecto se debe principalmente a una mayor expectativa de crecimiento futuro y
no necesariamente a un menor CoE. Por su parte, Schoenmaker et al. (2018) agregan que la relación entre
sostenibilidad y rendimiento financiero depende del sector industrial, el marco
regulatorio y las expectativas del mercado.
En conclusión, el valor de una inversión está
determinada no sólo por sus flujos de efectivo esperados, sino también por la
percepción de riesgo del mercado y factores macroeconómicos. A medida que los
inversionistas consideran la sostenibilidad en sus decisiones, es fundamental
seguir desarrollando modelos de valuación que integren criterios ASG en la
estimación del CoE y la tasa de descuento.
Desarrollo teórico: valuación
empresarial sostenible
Respecto al conjunto de conocimientos y teoría
abordada previamente respecto al tema, se inicia destacando aquella en donde se
vinculan las necesidades de sustentabilidad con las finanzas empresariales
actuales; posteriormente, se destaca cómo aspectos relacionados a la
sustentabilidad, como la contaminación y el cambio climático, se encuentran
relacionados y evidenciados con los riesgos que perciben los inversionistas en
los mercados.
a) La sostenibilidad y su integración en
las finanzas empresariales
El calentamiento global y la degradación del medio
ambiente constituyen amenazas cruciales para el bienestar de las generaciones
futuras (Rockström et al., 2009; Lagoarde-Segot
& Martínez, 2021). En respuesta, organismos internacionales han promovido
iniciativas como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que instan a la adopción de modelos de desarrollo
inclusivos y sostenibles (Garzón & Ibarra, 2014).
El desarrollo sostenible, definido por la Comisión
Brundtland (WCED, 1987), aboga por satisfacer las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras. En el ámbito empresarial, esto
implica asumir una responsabilidad social más allá de los beneficios
financieros (Gonçalves et al., 2022), integrando criterios ASG en las
estrategias corporativas (Hart & Milstein, 2003). Las empresas generan
sostenibilidad económica mediante la producción de bienes y servicios, pero
también impactan el medio ambiente y la sociedad, ya sea de manera positiva o
negativa. Sin embargo, estos impactos suelen quedar fuera de los modelos
tradicionales de valoración empresarial (Oh, 2019). En consecuencia, la
creciente presión de los stakeholders exige un mayor
compromiso con la sostenibilidad (Liu, 2020), promoviendo un enfoque más amplio
que abarque sostenibilidad económica, ambiental y social (Gavira-Durón,
2020).
El concepto de gestión verde ha surgido como una
estrategia clave para reducir los impactos ambientales, abarcando desde
prácticas básicas hasta iniciativas estratégicas avanzadas (Garzón &
Ibarra, 2014). En esta línea, se propone que la sostenibilidad se convierta en
un nuevo paradigma empresarial, promoviendo la inclusión social, la eficiencia
en el uso de recursos y la minimización del impacto ambiental, sin comprometer
la viabilidad financiera. El cambio climático ha emergido como una variable crítica
en la toma de decisiones empresariales y financieras (Horster,
2017). Sus efectos pueden influir significativamente en la rentabilidad y
viabilidad de las inversiones a largo plazo (Liu, 2020). Fenómenos como eventos
climáticos extremos, escasez de recursos y la transición a economías bajas en
carbono afectan la valuación de activos y la estabilidad financiera.
Los inversionistas han comenzado a reconocer estos
riesgos como sistémicos, con el potencial de afectar múltiples sectores y
mercados globales. Garzón & Ibarra (2014) advierten que ignorar estos
factores puede llevar a pérdidas financieras significativas. Como respuesta,
las estrategias de inversión sostenible han cobrado relevancia, promoviendo la
desinversión en activos de alto riesgo ambiental y favoreciendo proyectos que
contribuyan a la mitigación del cambio climático.
Ejemplos incluyen inversiones en energías renovables,
tecnologías limpias e infraestructuras sostenibles, que no sólo ofrecen
rentabilidad financiera, sino que también generan impactos positivos en la
sociedad y el medio ambiente. El cambio de paradigma en la inversión responde a
una creciente conciencia social y a la evidencia de que las empresas
responsables pueden generar mejores resultados financieros (Pane
et al., 2009; Garzón & Ibarra, 2014). En este contexto, la sostenibilidad
ha dejado de ser una estrategia defensiva para convertirse en un eje central de
la misión corporativa.
Garzón & Ibarra (2014) presentan un modelo de
sostenibilidad empresarial que sitúa la sostenibilidad como el núcleo de la
economía verde, considerada como un supra sistema. Este modelo propone un nuevo
enfoque para hacer negocios que requiere cambios significativos en los estilos
de vida para contribuir al desarrollo sostenible. Además, el modelo aboga por
la optimización del uso de los recursos naturales, asegurando un equilibrio
entre el consumo y la capacidad del medio ambiente para regenerarlos y absorber
los residuos. En la misma línea, las empresas deben minimizar su impacto
ambiental, incorporando nuevas fuentes de energía y reduciendo la energía
utilizada en la producción.
Por su parte, Siniak & Lozanoska (2019) discuten diversos métodos para medir la
sostenibilidad corporativa, enfocándose en indicadores ambientales, sociales,
de gobernanza corporativa y de valor económico. Para tal efecto, señalan una
combinación de métodos como el Valor Sostenible Agregado (SVA, por sus siglas
en inglés), el Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) y el
Valor Inteligente Sostenible Agregado (SSVA, por sus siglas en inglés). Este
último indicador fue introducido por Figge & Han
(2004) como una metodología más efectiva, reconociendo la complejidad y la
especificidad requeridas en diferentes contextos industriales y nacionales. El
SSVA representa el valor adicional creado mediante el uso eficiente y efectivo
de recursos digitales, económicos, ambientales y sociales.
Las finanzas sostenibles han surgido como un mecanismo
clave para canalizar recursos hacia iniciativas responsables. Según Migliorelli (2021), estas finanzas buscan alinear los
mercados con los objetivos ASG, promoviendo inversiones en sectores que
contribuyen al desarrollo sostenible. No obstante, la teoría financiera
neoclásica, basada en la maximización del valor para los accionistas, presenta
limitaciones en este contexto; Ardalan (2004) y Ramiah et al. (2015) critican su incapacidad para reflejar
los costos ambientales y sociales en la valoración de activos. Asimismo, Fazio
(2018) advierte que este enfoque ignora los límites biofísicos del planeta,
mientras que Piketty (2014) destaca su contribución a
la desigualdad económica.
En respuesta, Lagoarde-Segot
& Martínez (2021) proponen la Teoría de las Finanzas Ecológicas, que busca
reformar el sistema financiero mediante la incorporación de principios de
sostenibilidad; este enfoque reconoce que los modelos tradicionales subestiman
la incertidumbre y la complejidad de los sistemas económicos y ecológicos (Svartzman et al., 2019), proponiendo métricas que integren
consideraciones ambientales y sociales. A pesar de estos avances, persisten
desafíos conceptuales en la implementación de las finanzas sostenibles. En este
sentido, la multiplicidad de marcos normativos ha generado confusión en los
mercados, dificultando la estandarización de criterios de inversión. Asimismo, Krippner (2005) y Nyström et al.
(2019) advierten que la financiarización ha
exacerbado la crisis ecológica al priorizar el rendimiento a corto plazo sobre
la sostenibilidad a largo plazo.
En los últimos años, se han desarrollado múltiples
instrumentos financieros sostenibles, como los bonos verdes, los fondos de
inversión socialmente responsables (ISR) y los préstamos vinculados a criterios
ASG. Baker et al. (2018) encontraron discrepancias en el precio y rentabilidad
de estos instrumentos en comparación con los convencionales, lo que refleja una
creciente preferencia del mercado por activos sostenibles. Por otro lado, Zerbib (2020) sugiere que los inversionistas están
dispuestos a aceptar menores rendimientos a cambio de menores riesgos en
inversiones alineadas con la sostenibilidad. Este fenómeno ha incentivado la
regulación y el desarrollo de estándares contables más precisos para evaluar
contablemente la sostenibilidad empresarial (Nyström
et al., 2019).
En resumen, aunque la teoría financiera clásica ha
proporcionado una base sólida para la valuación de proyectos, las crecientes
preocupaciones sobre la sostenibilidad y la equidad exigen nuevas formas de
pensar que tengan en cuenta los límites biofísicos del planeta, los costos
sociales y ambientales de las inversiones y el papel de las empresas en la
sociedad. En este sentido, la Teoría de las Finanzas Ecológicas propone un
cambio paradigmático en el enfoque financiero que podría resultar fundamental para
lograr un desarrollo sostenible alineado con la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas.
b)
Implicaciones
de la sostenibilidad en el costo de capital
La creciente adopción de criterios ASG en la inversión
empresarial ha impulsado un debate sobre su impacto en el desempeño financiero
y en el CoE. Dependiendo de sus incentivos y
objetivos, los accionistas y acreedores pueden asignar un valor al desempeño
ASG de las empresas, basándose en flujos de efectivo y en el riesgo percibido
de por los inversionistas (Gillan et al., 2021;
Gonçalves et al., 2022). El vínculo entre sostenibilidad y desempeño financiero
no es uniforme en todos los mercados. Mientras que en economías desarrolladas
se ha identificado una relación positiva debido a mayores niveles de regulación
y legitimidad corporativa (Xie et al., 2018; Liu,
2020), en países emergentes la relación es más ambigua (Bahadori
et al., 2021; Jyoti & Khanna,
2021). Esta variabilidad plantea dudas sobre si la adopción de estrategias ASG
siempre resulta en una ventaja financiera.
Diversos estudios en países como México (Pérez-Elizundia et al., 2025) y Corea del Sur (Kim et al., 2015)
han demostrado que las empresas con alto desempeño en sostenibilidad tienden a
beneficiarse de un menor costo del capital propio, principalmente por dos
razones: la mitigación del riesgo y la ampliación de la base de inversionistas.
La teoría de mitigación del riesgo sostiene que las empresas con sólidos
criterios ASG enfrentan menor incertidumbre regulatoria, menor probabilidad de
sanciones y un menor riesgo de litigios (Sharfman
& Fernando, 2008; Dhaliwal et al., 2011; El Ghoul et al., 2011). En esta visión, existe una menor
probabilidad de que ocurran eventos adversos en las empresas responsables y, en
caso de que ocurran, la sostenibilidad puede actuar como un amortiguador para
mitigar estos efectos (Gonçalves et al., 2022).
Por otro lado, una sólida estrategia de sostenibilidad
amplía el acceso al financiamiento, ya que atrae a inversionistas
institucionales con mandatos ASG, reduciendo la prima de riesgo y el costo del
capital (Mackey et al., 2007). Como se observa en la Figura 2, la reducción del
riesgo mediante la diversificación de proyectos llega a su límite en el modelo
de negocio A; no obstante, si se incluye prácticas sostenibles como en el
modelo de negocio A”, este riesgo sistemático sería menor, puesto que se mitigan
riesgos físicos y de transición por fenómenos climáticos ambientales generales
o sistemáticos. Sin embargo, autores como Reverte (2012), Ng & Rezaee (2015) y Gregory et al. (2016) y Gonçalves et al.
(2022) advierten que esta relación no es uniforme, ya que depende de factores
como el sector industrial, el marco regulatorio, las oportunidades de
crecimiento, la transparencia financiera, las dimensiones medioambientales y de
gobernanza y el nivel de inversión en prácticas sostenibles.
En efecto, la industria en la que opera una empresa
puede influir significativamente en cómo se percibe su compromiso con la
sostenibilidad. Empresas en sectores altamente contaminantes, como la energía o
la minería, pueden enfrentar mayor presión para mejorar su desempeño ASG, lo
que puede reducir su CoE de manera significativa si
implementan prácticas sostenibles (Kim et al., 2015; Matsumura
et al., 2024; Pérez-Elizundia et al., 2025; Trinks et al., 2022;).
Asimismo, países con regulaciones estrictas en materia
de sostenibilidad tienden a generar incentivos para que las empresas adopten
criterios ASG, lo que facilita el acceso a financiamiento con menores costos (Dhaliwal et al., 2014; Gupta, 2018). En contraste, en
mercados con regulaciones más flexibles, los beneficios financieros de la
sostenibilidad pueden ser menos evidentes.
Por último, una inversión excesiva en sostenibilidad
puede generar un efecto contrario en la relación que guarda con el CoE (Gonçalves et al., 2022); esta perspectiva implica que
existe un punto óptimo en el cual la sostenibilidad maximiza la rentabilidad de
la empresa sin incurrir en gastos desproporcionados. Además, El Ghoul et al. (2018) y Gonçalves et al. (2022) encontraron
que la relación entre el CoE y la sostenibilidad es
más evidente en períodos de estabilidad económica, mientras que durante crisis financieras
su impacto puede ser limitado.
Figura 2
Diversificación del riesgo y riesgo
sistemático con y sin prácticas sostenibles
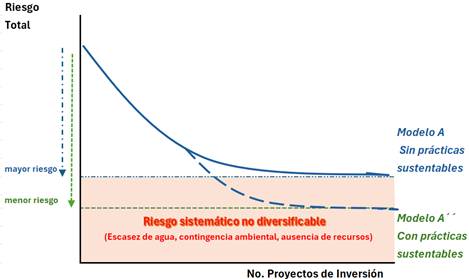
Fuente:
Elaboración propia
El costo de la deuda también puede verse influenciado
por la sostenibilidad corporativa. Se ha identificado que las empresas con
prácticas ASG robustas obtienen mejores condiciones de financiamiento, ya que
son percibidas como menos riesgosas por los prestamistas (Oikonomou
et al., 2014; La Rosa et al., 2018); esta percepción se debe a su menor
exposición a riesgos legales, regulatorios y operativos. Sin embargo, otros
estudios sugieren que la sostenibilidad podría no generar automáticamente un
menor costo de deuda. Algunas investigaciones argumentan que ciertas
inversiones en ASG pueden ser vistas como costos adicionales que reducen la
rentabilidad de la empresa, lo que podría llevar a tasas de interés más altas
en ciertos contextos (Sharfman & Fernando, 2008; Magnanelli & Izzo, 2017).
En suma, la integración de la sostenibilidad en la
gestión financiera tiene implicaciones directas en el CoE,
aunque su impacto varía según el contexto y la estrategia de cada empresa.
Mientras que la mitigación del riesgo y el acceso a inversionistas ASG pueden
reducir el costo del capital propio, el costo de la deuda depende de la
percepción del mercado sobre la rentabilidad de las inversiones sostenibles.
Propuesta metodológica: valuación con
enfoque integral
Esta investigación es de tipo cualitativo y representa
una propuesta conceptual-metodológica para considerar dentro de la teoría y
métodos de valuación un enfoque orientado más al flujo real y no financiarista. La propuesta refleja una visión más
holística y acorde a la realidad y necesidades sustentables. Primero, se parte
del desarrollo del rendimiento, costo y tasa que refleja lo anterior en función
del trabajo de Figge & Han (2005), para
posteriormente desarrollar la propuesta de construcción del flujo de efectivo
sostenible, con base en Oh (2019).
a)
Creación
de valor sostenible a través del uso eficiente del capital
El concepto de sostenibilidad ha redefinido la forma
en que las empresas generan valor, incorporando factores ambientales, sociales
y de gobernanza (ESG) en la gestión del capital; la eficiencia en el uso del
capital ya no se limita a la rentabilidad financiera, sino que también abarca
la optimización de recursos naturales y el impacto social (Figge
& Hahn, 2004). En este sentido, la sostenibilidad se ha convertido en un
determinante clave de la competitividad empresarial y la estabilidad financiera
a largo plazo. El enfoque tradicional de creación de valor ha estado basado en
indicadores como el rendimiento del capital invertido (ROIC, por sus siglas en
inglés) y el EVA.
No obstante, estos modelos ignoran externalidades
ambientales y sociales que pueden afectar la rentabilidad futura de las
empresas (Figge & Hahn, 2005). En respuesta,
estos autores introducen los conceptos de “capital de sostenibilidad” y “valor
sostenible”, consistentes en una perspectiva más amplia, donde la eficiencia
del capital no solo mide el retorno financiero, sino también el impacto de las
decisiones empresariales en el entorno medioambiental y la sociedad.
Ello contrasta con la literatura financiera
neoclásica, que se ha centrado en métodos basados en flujos de efectivo y CoE considerando tasas financiarizadas,
es decir, aquellas que sólo buscan maximizar el valor económico, sin reflejar
las complejidades de la sostenibilidad en la valuación de proyectos. Para ello
se calcula el rendimiento esperado ajustado por riesgo para usos alternativos y
se asigna el capital donde se espera el máximo rendimiento (Marshall,1890). El
enfoque holístico de Figge & Han (2005) ayuda a
las empresas a optimizar el uso del capital, mejorando su eficiencia, lo que a
su vez se traduce en desarrollo sostenible. En este sentido, se optimiza la
eficiencia ya sea cuando más valor es creado con cierta cantidad de capital, o
cuando menos capital es empleado para una determinada cantidad de valor
creado. El modelo de estos autores se
desarrolla a partir de la idea de la teoría financiera tradicional donde el
retorno sobre capital tiene que cubrir al menos el CoE.
Estos costos de capital se determinan como costos de
oportunidad, es decir, los retornos que se hubieran recibido por inversiones
alternativas. Sin embargo, son pocos los autores que han considerado el costo
de oportunidad del uso del capital natural, más allá del capital económico
utilizado en los mercados financieros de hoy. Así, la visión de Figge & Hahn (2004) permite evaluar si una empresa
realmente maximiza el valor de manera sostenible o si su rentabilidad proviene
del agotamiento de recursos no renovables. A continuación, se utiliza esta
lógica para determinar el costo de oportunidad del capital sostenible y la
creación de valor sostenible, siguiendo los lineamientos que proponen Figge & Han (2005).
En los mercados financieros, el costo de oportunidad
de capital corresponde al rendimiento de una inversión con un riesgo similar.
En la práctica, el costo de oportunidad, y por tanto el costo de capital, se
determina por la siguiente ecuación:
![]() … (Ecuación 1)
… (Ecuación 1)
siendo CC el costo de capital, VCM el valor
creado por el mercado, y CEM el monto de capital empleado en el
mercado. A fin de determinar si, y cuánto más, valor se ha creado, el
rendimiento del capital empleado se compara con el costo de capital. Para tal
efecto, el costo de capital se deduce del rendimiento del capital de la
empresa, dando como resultado el margen de valor:
![]() … (Ecuación 2)
… (Ecuación 2)
siendo VS el margen de valor (por sus siglas en
inglés), VCC el valor creado por la empresa, y CEC el
monto de capital empleado por ésta. El margen de valor muestra cuánto valor se
crea por unidad de capital empleado. El margen de valor se puede utilizar para
calcular el exceso de valor creado por la empresa al multiplicar el margen de
valor por el monto de capital empleado:
EVC = VS ![]() CEC … (Ecuación 3)
CEC … (Ecuación 3)
siendo EVC el valor económico creado. Se observa que
el valor económico creado es positivo si el valor creado por la empresa es
superior al costo de oportunidad del capital empleado, es decir, mayor al valor
que se hubiese obtenido al invertir la misma cantidad de capital en el mercado.
La lógica de este modelo puede aplicarse a todo un
conjunto de formas diferentes de capital y a una definición más amplia del
valor creado, como exige el concepto normativo de desarrollo sostenible. De
manera similar a la interpretación del costo de oportunidad en los mercados
financieros, ahora se interpreta el valor promedio creado por una forma de
capital en el mercado como su costo de oportunidad. El costo de oportunidad de
diferentes formas de capital corresponde, por tanto, a la eficiencia del uso de
estas diferentes formas de capital en el nivel de un referente.
Para efectos prácticos, los autores asumen, en primer
lugar, que este referente es la economía de un país. En este caso, el costo de
oportunidad está determinado por la proporción del valor creado en el nivel de
la economía entera por capital utilizado. Asumen, en segundo lugar, que el
valor económico creado corresponde al valor de todos los productos y servicios
producidos dentro del país. Al restar la depreciación, este valor corresponde
al producto interno neto (NDP, por sus siglas en inglés). El costo de capital
se puede entonces definir mediante la siguiente ecuación:
![]() … (Ecuación 4)
… (Ecuación 4)
siendo OCC el costo de oportunidad del capital i, NDP
el producto interno neto, y ![]() el monto de
capital utilizado en la economía. El costo de oportunidad del capital equivale
al valor creado por unidad de capital en promedio en la economía de un país.
Ahora nos enfocamos en la creación de valor corporativo, para lo cual
calculamos el retorno sobre cada forma de capital. El complemento por encima
del NDP es el valor agregado neto, que a su vez corresponde al valor creado por
una empresa después de depreciación:
el monto de
capital utilizado en la economía. El costo de oportunidad del capital equivale
al valor creado por unidad de capital en promedio en la economía de un país.
Ahora nos enfocamos en la creación de valor corporativo, para lo cual
calculamos el retorno sobre cada forma de capital. El complemento por encima
del NDP es el valor agregado neto, que a su vez corresponde al valor creado por
una empresa después de depreciación:
![]() … (Ecuación 5)
… (Ecuación 5)
siendo RCi el
retorno sobre el capital i, NVA el valor agregado neto (por sus siglas en
inglés), y ![]() el monto de
capital i utilizado en la empresa. Como se aclaró anteriormente, el valor se
crea sólo si el retorno sobre el capital excede el costo de oportunidad de
éste. Por tanto, de manera similar a la forma en que se calcula el valor
agregado en los mercados financieros, se calcula el margen de valor:
el monto de
capital i utilizado en la empresa. Como se aclaró anteriormente, el valor se
crea sólo si el retorno sobre el capital excede el costo de oportunidad de
éste. Por tanto, de manera similar a la forma en que se calcula el valor
agregado en los mercados financieros, se calcula el margen de valor:
![]() … (Ecuación 6)
… (Ecuación 6)
siendo VSi el
margen de valor del capital i (por sus siglas en inglés). El margen de valor
refleja la sobre-eficiencia de la utilización de una
forma de capital, es decir, cuánto más eficientemente se utiliza una forma de
capital en comparación con un valor de referencia. Para determinar cuánto valor
ha creado el uso del capital de una empresa, siguiendo el ejemplo de los
mercados financieros, se multiplica el diferencial de valor de cada forma de
capital por la cantidad de capital utilizado por la empresa:
![]() … (Ecuación 7)
… (Ecuación 7)
siendo VCi el
valor creado a través del uso del capital i. Al calcular el VSi
y el VCi para cada forma de capital i, se
puede determinar si una empresa utiliza las distintas formas de capital de
forma creadora de valor. Como resultado, se obtiene el valor sostenible, es
decir, aquel valor creado por un uso sobre-eficiente
de todas las formas de capital. Un valor positivo (negativo) indica que la
empresa utiliza su capital más (menos) eficientemente que el referente:
![]() … (Ecuación 8)
… (Ecuación 8)
siendo SV el valor sostenible creado por la empresa, y
n el número de formas de capital consideradas. En un siguiente paso se
determina la eficiencia de sostenibilidad del uso del capital. Ésta puede
expresarse relacionando el valor creado con el costo del capital. Cuanto más
valor sostenible se crea, más supera el NVA de una empresa el costo de
oportunidad de su capital. El costo de oportunidad total de la base de capital
de una empresa o, en otras palabras, su costo de capital sostenible viene dado
por la diferencia entre el NVA y el valor sostenible de una empresa. Así pues,
la eficiencia de la sostenibilidad puede definirse como la relación entre el
NVA y el costo del capital sostenible:
![]() … (Ecuación 9)
… (Ecuación 9)
siendo SEC la eficiencia de sostenibilidad
de la empresa, y CSC el costo de capital sostenible. Una empresa será más
eficiente entre más valor neto agregado exceda su costo de sostenibilidad. La
eficiencia de sostenibilidad será igual a uno cuando el valor agregado neto sea
igual al costo de sostenibilidad de capital. A diferencia de las eficiencias de
capital únicas, la eficiencia de sostenibilidad considera todas las formas de
capital simultáneamente y las relaciona con el valor creado.
Si bien el modelo de Figge
& Hahn proporciona un marco teórico sólido para evaluar la eficiencia del
capital sostenible, alineando la creación de valor con criterios ambientales y
sociales, su aplicación práctica enfrenta obstáculos debido a la complejidad de
su medición y la falta de estandarización en la información disponible. A pesar
de estas limitaciones, este enfoque sigue siendo una referencia clave para
integrar la sostenibilidad en la gestión del capital empresarial.
a)
Evolución
de los modelos de valuación de proyectos: de enfoques tradicionales a
sostenibles
La valuación de proyectos de inversión ha sido un
elemento central en la toma de decisiones financieras, tradicionalmente
enfocada en la rentabilidad y el riesgo. Sin embargo, el creciente interés en
la sostenibilidad ha puesto en evidencia las limitaciones de los modelos
tradicionales, los cuales no integran explícitamente criterios ASG. A medida
que los mercados evolucionan, surge la necesidad de reformular estos enfoques
para reflejar el impacto real de la sostenibilidad en el valor financiero de
los proyectos. A lo largo del tiempo, se han desarrollado múltiples
metodologías para valorar proyectos de inversión, siendo las más utilizadas el
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC, por sus siglas en inglés), el Modelo
de Precios de Activos de Capital (CAPM, por sus siglas en inglés) (Sharpe,
1964), la Teoría de Fijación de Precios por Arbitraje (APT, por sus siglas en
inglés) (Ross, 1976) y el Modelo Gordon-Shapiro (Gordon & Shapiro, 1956).
El modelo WACC se emplea para calcular la tasa de
descuento en función del costo del capital propio y de la deuda, ponderados
según su proporción en la estructura financiera de la empresa. Aunque este
modelo es ampliamente aceptado, no considera el impacto de los factores ASG en
los costos de financiamiento ni en la estabilidad de largo plazo de una
inversión.
El modelo CAPM establece una relación entre el riesgo
y el retorno esperado de un activo, incorporando la tasa libre de riesgo, el
coeficiente beta y la prima de riesgo del mercado. Su propósito es calcular el
retorno que un inversionista debería exigir al realizar una inversión en un
activo financiero, en función del riesgo que está asumiendo. Sin embargo, Oh
(2019) señala que la prima de riesgo de mercado podría reformularse para
incorporar externalidades ambientales y costos de transición energética.
El modelo APT también se encuentra en la categoría de
los que relacionan el riesgo y el retorno, y opera con la premisa de que los
precios de los activos deben mantener una relación de equilibrio en la que no
existan oportunidades de arbitraje. En este sentido, la APT ofrece mayor
flexibilidad al considerar múltiples factores de riesgo, lo que la hace más
apta para integrar criterios ASG en la valuación financiera. El Modelo
Gordon-Shapiro, basado en el valor presente de los dividendos futuros, es útil para
empresas con flujos de efectivo estables, pero presenta dificultades para
aplicarse a proyectos sostenibles, cuyos beneficios pueden tardar en
materializarse y ser menos predecibles.
En general, estos modelos tradicionales han
subestimado el valor de las inversiones sostenibles al centrarse en métricas
financieras de corto plazo, sin considerar el potencial de la sostenibilidad
para reducir riesgos y generar valor a largo plazo (PWC, 2021). A medida que la
sostenibilidad cobra mayor relevancia en los mercados financieros, ha surgido
la necesidad de adaptar los modelos de valuación para reflejar con precisión su
impacto en la rentabilidad y el riesgo de los proyectos. Sin embargo, la falta
de mecanismos claros para medir estos efectos ha dificultado su integración.
Oh (2019) propone una clasificación de los valores de
sostenibilidad en tres categorías: sostenibilidad de facto, que ya es
reconocida y remunerada en los mercados; sostenibilidad de jure, que tiene
derecho a ser remunerada, pero aún no lo es; y sostenibilidad sacris, que se otorga de forma gratuita sin expectativa de
compensación. Según esta perspectiva, la transferencia de valores de
sostenibilidad de jure a de facto podría aumentar el valor financiero de los
proyectos sostenibles.
Este enfoque plantea que la valuación de la
sostenibilidad no solo depende de los flujos de efectivo y la estructura de
capital, sino que también requiere un análisis más amplio que considere el
papel del sector público en la regulación y promoción de la sostenibilidad a
nivel micro y macroeconómico. Por tanto, el valor empresarial sostenible (BS)
es igual a la suma de la sustentabilidad en la adquisición de recursos (BSR)
con la sustentabilidad en el proceso productivo (BSP) y la
sustentabilidad en el proceso de venta (BSV):
Tabla 1
Sostenibilidad
empresarial de facto (BSdf) por fuentes e impactos de
sostenibilidad
|
BSdf |
BSENdf |
BSEC |
BSSO |
|
BSRdf (recursos) |
BSR,ENdf = α1ENPRRQ |
BSR,ECdf = α1ECPRRQ |
BSR,SOdf = α1SOPRRQ |
|
BSPdf (producción) |
BSP,ENdf = α2ENPRPQ |
BSP,ECdf = α2ECPRPQ |
BSP,SOdf = α2SOPRPQ |
|
BSVdf (ventas) |
BSV,ENdf = α3ENPRVQ |
BSV,ECdf = α3ECPRVQ |
BSV,SOdf = α3SOPRVQ |
Fuente:
Adaptado con base en Oh (2019)
BS, se refiere a la sostenibilidad del negocio, P y Q
se refieren al precio unitario y la cantidad de los productos vendidos,
respectivamente; V es un margen en el precio final. Los subíndices R, P y V, se
refieren a las etapas de adquisición de recursos, procesos de producción y
ventas, respectivamente; mientras que los subíndices EN, EC y CO se refieren a
la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Uno de los aspectos clave poco considerado en la
valuación sostenible es la determinación de la tasa de descuento. En los
modelos tradicionales, esta tasa se basa en el costo del capital y en el perfil
de riesgo de la inversión. Sin embargo, al no incluir factores ASG, se pueden
sobreestimar o subestimar los riesgos de los proyectos sostenibles y, en
consecuencia, aplicar tasas de descuento demasiado altas o bajas. Por ejemplo,
Oh (2019) introduce el concepto de capital de sostenibilidad, el cual reconoce
que los proyectos sostenibles tienden a ser más estables y menos propensos a
riesgos regulatorios o reputacionales.
Sin embargo, propone el modelo tradicional de CAPM
para incluir el capital de sostenibilidad como un factor clave en la evaluación
del riesgo y el retorno esperado de los activos, lo que resulta de un modelo
totalmente financiero ajeno a los criterios sostenibles. Por ello, una tasa de
descuento a partir de un CoE más adecuado para valuar
proyectos sostenibles o empresas es la planteada por Figge
& Han (2005), así como aquellas que impliquen la consideración de una tasa
con aspectos más allá de los financieros, como el CAPM y otros modelos, las
cuales se encuentran en la agenda de investigación actualmente.
Nuevos enfoques de valoración y acordes a la realidad
actual también son mencionados por Martínez-Preece
& López-Herrera (2023), los cuales exponen la evolución hacia la teoría
posmoderna de portafolio y valoración de activos, lo cual implicaría este nuevo
modelo de valuación sostenible. También Dua y Nainwal (2024), encuentran evidencia que las empresas que
tienen prácticas sostenibles son recompensadas por el mercado con respecto al
valor que consideran de la misma.
Conclusiones
Las finanzas ortodoxas o clásicas han favorecido la financiarización
al establecer parámetros de riesgo y rendimiento basados solamente en criterios
económicos, con un enfoque preponderantemente financiero. Como resultado, las
tasas de descuento utilizadas en la valuación de proyectos de inversión y en
general de cualquier activo, contienen un componente principalmente financiero,
el cual es determinado por los mercados financieros. Esta situación puede implicar rendimientos
exorbitantes, más por la especulación y manipulación de datos que por tasas de
rendimiento adecuadas o racionales. Además, la influencia de políticas
económicas inadecuadas, tanto fiscal como monetaria, podría distorsionar la
capacidad real de generación de valor de un activo. Esto hace que sea muy complicado conseguir
rendimientos que superen las tasas de mercado sin asumir riesgos
desproporcionados, condicionados por el entorno de la política monetaria
vigente.
Los rendimientos y primas de riesgo tienden a estar
sesgados a niveles insostenibles. Desde el inicio de la discusión teórica del
riesgo y rendimiento, el empresario buscó fijar compensaciones por el riesgo
con tasas y primas de rendimiento por su capital invertido; sin embargo, la
especulación y naturaleza de los mercados financieros hacen que no sea adecuado
o sostenible esas tasas para las empresas. Por ello, es necesario determinar y
ajustar las tasas a criterios sostenibles no solamente económicos o financieros,
sino también desde el punto de vista ambiental y social. También es importante
profundizar en más desarrollos teóricos al respecto, puesto que la causas de las externalidades negativas de la actividad
económica y empresarial, que dañan el medio ambiente y la estabilidad social,
es justo por la búsqueda de rendimientos similares a los de los mercados
financieros especulativos.
Al respecto existen autores que han desarrollado cada
vez más propuestas para incorporar la sostenibilidad en estos métodos
existentes (Figge & Han, 2005; Ng & Rezaee, 2015; Oh, 2019; Siniak
& Lozanoska, 2019; Grzeszczyk
& Waszkiewicz, 2020; Gonçalves et al., 2022). Sin
embargo, ante el complejo entorno empresarial, es necesario ampliar los métodos
habituales de valoración de proyectos de inversión para apoyar la decisión de
los gestores financieros (Grzeszczyk & Waszkiewicz, 2020).
Cada vez más, la sostenibilidad es reconocida en la
literatura como un factor que aumenta el valor del proyecto y debe tenerse en
cuenta durante el proceso de valoración, en específico, en la tasa de
descuento. En la última década, un número creciente de autores presentan un
marco para integrar los valores de sostenibilidad en la valoración financiera
tradicional; sin embargo, la mayoría se centra en el impacto de la
sostenibilidad en los flujos de efectivo, pero no en el costo del capital (Huizing & Dekker, 1992; Figge & Han, 2005).
Este trabajo planteó como hipótesis que la inclusión
de criterios ASG en la valuación de proyectos de inversión puede reducir la
percepción del riesgo por parte de los inversionistas, lo cual se traduce en un
menor costo de capital y, por ende, en una mejora en la valuación de los
proyectos de inversión. Esta relación fue explorada a lo largo del trabajo,
particularmente en las secciones sobre desarrollo empresarial sostenible,
finanzas sostenibles y creación de valor sostenible. Si bien este estudio se
enfoca en un análisis teórico y conceptual, los hallazgos permiten sentar las
bases para futuras investigaciones empíricas.
Por lo anterior, es necesario profundizar en la
investigación y desarrollo de modelos de riesgo financiero que incorporen el
riesgo socio-ecológico para llegar a valoraciones más adecuadas y realistas;
esta línea de investigación queda en la agenda como una prioridad en las
finanzas corporativas.
Referencias
Ardalan,
K. (2004). On the theory and practice of finance, International Journal of Social Economics, 31(7), 684 – 705. https://doi.org/10.1108/03068290410540882
Bahadori,
N., Kaymak, T., & Seraj, M. (2021). Environmental, social, and governance
factors in emerging markets: The impact on firm performance. Business Strategy and Development, 4(4),
411-422. https://doi.org/10.1002/bsd2.167
Barro,
R. J. (1990). The stock market and investment. The Review of Financial Studies, 3,115-131. https://EconPapers.repec.org/RePEc:oup:rfinst:v:3:y:1990:i:1:p:115-31
Baker,
M. P., Bergstresser, D. B., Serafeim, G., & Wurgler, J. A. (2018). Financing the Response to Climate Change:
The Pricing and Ownership of U.S. Green Bonds. National Bureau of Economic
Research. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3275327
Bonanno, A. (2020). Financiarización. Teseopress. https://www.teseopress.com/diccionarioagro/chapter/financiarizacion/
Cantillon, R. (1755). Ensayo sobre la naturaleza
del comercio en general. Editorial Guilleume. https://cdn.mises.org/naturaleza-del-comercio-electronico.pdf
Dhaliwal, D.
S., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2014). Corporate
social responsibility disclosure and the cost of equity capital: The roles of
stakeholder orientation and financial transparency. Journal of Accounting and Public Policy, 33, 328-55. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2014.04.006
Dhaliwal,
D..S., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2011).
Voluntary nonfinancial disclosure and cost of equity capital: the initiation of
corporate social responsibility reporting. American
Accounting Association, 86(2), 59–100. https://doi.org/0.2139/ssrn.1687155
Dua,
P., & Nainwal, N. (2024) Does the Market Reward
Corporate Environmentalism? Evidence from Indian IT Firm. Indian Journal of Finance, 18(6), 46-61. https://doi.org/10.17010/ijf/2024/v18i6/173968
El
Ghoul, S., Guedhami, O., Kim, H., & Park, K.
(2018). Corporate Environmental Responsibility and the Cost of Capital:
International Evidence. Journal of
Business Ethics, 149, 335-61. https://doi.org/10.1007/s10551-015-3005-6
El
Ghoul, S. E., Geudhami, O., Kwok, C. Y., Mishra, D.
R., (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Journal of Banking & Finance, 35(9),
2388–2406. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.02.007
Epstein,
G. A. (2005). Introduction: Financialization and the world economy. En G. A.
Epstein (Ed.), Financialization and the
world economy (pp. 3-16). Massachusetts: Edward Eldgar
Publishing Limited. https://www.depfe.unam.mx/actividades/13/seminario-curso/Epstein_2005.pdf
Fama,
E. F. (1981). Stock returns, real activity, inflation, and money. American Economic Review, 71, 545-565. https://www.jstor.org/stable/1806180
Fama,
E. F. (1990). Stock Returns, Expected Returns, and Real Activity. The Journal of Finance, XLV(4), 1089-1108. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb02428.x
Fazio, H. (2018). ¿Crecimiento económico exponencial
en un planeta finito? En H. Fazio (Ed.), Cambio
Climático, Economía y Desigualdad: los límites del crecimiento en el siglo XXI
(pp. 121-147). Editorial Universitaria de Buenos Aires. https://www.perlego.com/es/book/2564365/cambio-climtico-economa-y-desigualdad-los-lmites-del-crecimiento-en-el-siglo-xxi-pdf
Figge,
F., & Hahn, T. (2004). Sustainable value added—Measuring corporate
contributions to sustainability beyond eco-efficiency. Ecological Economics
48(2), 173-187. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2003.08.005
Figge, F.,
& Han, T. (2005). The cost of sustainability
capital and the creation of sustainable value by companies. Journal of Industrial Ecology, 9(4),
47-58. https://doi.org/10.1162/108819805775247936
Garzón,
M. A., & Ibarra, A. (2014). Revisión
sobre la sostenibilidad empresarial. Revista
de estudios avanzados de liderazgo, 1(3), 53-77. https://www.researchgate.net/publication/263803942_Revision_Sobre_la_Sostenibildad_Empresarial
Gavira-Durón,
N. Martínez, D. G., Espitia, I. C. (2020). Determinantes financieras de la
Sustentabilidad Corporativa de Empresas que cotizan en el IPC Sustentable de la
BMV. Revista Mexicana de Economía y
Finanzas, 15(2), 277-293. https://doi.org/10.21919/remef.v15i2.485
Gillan,
S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A
review of ESG and CSR research in corporate finance. Journal of Corporate Finance, 66. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101889
Gonçalves, T. C., Dias, J., Barros, V. (2022). Sustainability
performance and the cost of capital. International
Journal of Financial Studies, 10(63), 1-32. https://doi.org/10.3390/ijfs10030063
Gordon,
M. J., & Shapiro, E. (1956). Capital equipment analysis: the required rate
of profit. Management Science, 3(1),
102-110. https://doi.org/10.1287/mnsc.3.1.102
Gregory,
A., Tharyan, R., & Whittaker, J. (2014).
Corporate social responsibility and firm value: Disaggregating the effects on
cash flow, risk and growth. Journal of
Business Ethics, 124, 633–57. https://doi.org/10.1007/s10551-013-1898-5
Gregory,
A., Whittaker, J., & Yan, X (2016). Corporate Social Performance,
Competitive Advantage, Earnings Persistence and Firm Value. Journal of Business Finance and Accounting,
43, 3–30. https://doi.org/10.1111/jbfa.12182
Grzeszczyk,
T. A., Waszkiewicz, M. (2020). Sustainable investment project evaluation. Entrepreneurship and sustainability issues,
7(3), 2363-2381. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.3(60)
Gupta,
K. (2018). Environmental sustainability and implied cost of equity:
International evidence. Journal of
Business Ethics, 147, 343-65. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2971-z
Hart,
S., & Milstein, M. (2003). Creating sustainable value. Academy of Management Executive, 17(2), 56-67. https://doi.org/10.5465/AME.2003.10025194
Horster,
M. (2017). Climate change and associated risks for investors. En U. Enne, P.
Pfeiffer, D. Habegger, P. Menzli, S. Döbeli, & J. Laville (Eds.), Handbook on sustainable investments (pp. 135-145), Swiss
Sustainable Finance. https://www.sustainablefinance.ch/upload/cms/user/201712_Handbook_on_Sustainable_Investments_CFA.pdf
Huizing,
A. and H. C. Dekker (1992). Helping to pull our planet out of the red: An
environmental report of BSO/Origin. Accounting,
Organizations and Society 17(5), 449–458. https://doi.org/10.1016/0361-3682(92)90040-Y
Ibbotson,
R., & Chen, P. (2003). Long-Run Stock Returns: Participating in the Real
Economy. Financial Analysts Journal,
59(1), 88-98. https://doi.org/10.2469/faj.v59.n1.2505
Jyoti,
G, & Khanna, A. (2021). Does sustainability performance impact financial
performance? Evidence from Indian service sector firms. Sustainable Development, 29(6), 1086-1095. https://doi.org/10.1002/sd.2204
Kaul,
G. (1987). Stock returns and inflation: The role of the monetary sector. Journal of Financial Economics, 18,
253-276. https://doi.org/10.1016/0304-405X(87)90041-9
Kim,
Y. B., An, H. T., & Kim, J. D. (2015). The effect of carbon risk on the
cost of equity capital. Journal of
Cleaner Production, 93, 279-287. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.006
Knight,
F. H. (1921). Risk, uncertainty, and profit. Boston MA: Hart, Schaffner
and Marx; Houghton Mifflin. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1496192
Krippner,
G. (2005). The financialization of the American economy. Socio-Economic Review, 3, 173-208. https://doi.org/10.1093/SER/mwi008
Lagoarde-Segot,
T., & Martínez, E. A. (2021) Ecological finance theory: New foundations. International
Review of Financial Analysis, 75, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101741
Lagoarde-Segot,
T. (2015). Diversifying finance research: From financialization to
sustainability. International Review of Financial Analysis, 39, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.01.004
La Rosa, F., Liberatore, G.,
Mazzi, F., & Terzani,
S. (2018). The impact of corporate social performance on
the cost of debt and access to debt financing for listed European non-financial
firms. European Management Journal, 36, 519-29. https://doi.org/10.1016/j.emj.2017.09.007
Levy-Orlik,
N. (2012). Effects of financialization on the structure of production and
nonfinancial private enterprises: the case of Mexico. Journal of Post Keynesian Economics, 35(2), 235–254. https://doi.org/10.2753/PKE0160-3477350204
Liu,
Z. (2020). Unraveling the complex relationship between environmental and
financial performance ─ A multilevel longitudinal analysis. International Journal of Production
Economics, 219, 328-340. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.07.005
Mackey,
A., Mackey, T. B., Barney, J. B., (2007). Corporate social responsibility and
firm performance: investor preferences and corporate strategies. Academy of Management Review, 32(3),
817–835. https://doi.org/10.5465/AMR.2007.25275676
Magnanelli,
B. S., & Izzo, M. F. (2017). Corporate social performance and cost of debt:
The relationship. Social Responsibility
Journal, 13, 250-65. https://doi.org/10.1108/SRJ-06-2016-0103
Malthus,
T. R. (1798). An essay on the principles
of population. J. Johnson. https://oll.libertyfund.org/titles/malthus-an-essay-on-the-principle-of-population-1798-1st-ed
Martínez-Preece, M. &
López-Herrera, F. (2023). Teoría
Postmoderna del Portafolio. Universidad Autónoma Metropolitana. https://ulibros.com/teoria-posmoderna-del-portafolio-i-1uomw.html
Marx,
K. (1867). El
Capital: Crítica de la economía política.
Vol. 1., Hamburgo. https://www.marxists.org/espanol/m-e/capital/karl-marx-el-capital-tomo-i-editorial-progreso.pdf
Marshall, A. (1890). Principles
of Economics (8a ed.). MacMillan and Co, Limited St Martins Street. https://eet.pixel-online.org/files/etranslation/original/Marshall,%20Principles%20of%20Economics.pdf
Matsumura, E.
M., Prakash, R., & Vera-Muñoz, S. C. (2024). Climate-risk
materiality and firm risk. Review of Accounting Studies, 29, 33-74. https://doi.org/10.1007/s11142-022-09718-9
Migliorelli,
M. (2021). What Do We Mean by Sustainable Finance? Assessing Existing
Frameworks and Policy Risks. Sustainability,
13, 975, 1-17. https://doi.org/10.3390/su13020975
Ng, A.
C., & Rezaee, Z. (2015). Business sustainability performance and cost of
equity capital. Journal of Corporate
Finance, 34, 128-149. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.08.003
Nordhaus,
W. D. (1994). Managing the Global
Commons: The Economics of Climate Change. MIT Press. https://oll.libertyfund.org/titles/marshall-principles-of-economics-8th-ed
Nyström, J. B., Jouffray, A., Norström, V., et al. (2019).
Anatomy and resilience of the global production ecosystem. Nature, 575. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1712-3
Oh, Y.
(2019). Sustainability Valuation of
Business. Springer https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-18648-7
Oikonomou,
I., Brooks, C., & Pavelin, S. (2014). The effects
of corporate social performance on the cost of corporate debt and credit
ratings. Financial Review, 49, 49-75. https://doi.org/10.1111/fire.12025
Pane,
S., Oyler, J., & Humphreys, J. (2009). Historical, practical, and
theoretical perspectives on green management. An exploratory analysis. Management Decision, 47, 1041-1055. https://doi.org/10.1108/00251740910978287
Pástor
& Stambaugh (2001). The Equity Premium and Structural Breaks. Journal of
Finance, 56, 1207-1239. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00365
Pérez-Elizundia, G., Morales Pelagio, R. C., & Lampón, J. F. (2025). Impacto
de emisiones de carbono en el costo de capital en México, Revista Suma de
Negocios, 16(35), 16-25. https://doi.org/10.14349/sumneg/2025.V16.N35.A2
Piketty, T.
(2014). El capital en el siglo XXI.
Fondo de Cultura Económica. https://www.fondodeculturaeconomica.com/Ficha/9786071624642/F
PriceWaterhouseCoopers
[PWC] (2021). The economic realities of
ESG. PWC Publications. https://www.pwc.com/gx/en/issues/reinventing-the-future/take-on-tomorrow/download/sbpwc-2021-10-28-Economic-realities-ESG.pdf
Ramiah,
V., Xu, X., & Moosa, I. A. (2015). Neoclassical finance, behavioral finance
and noise traders: A review and assessment of the literature.
International Review of Financial
Analysis, 41, 89-100. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.05.021
Reverte, C. (2012). The impact of better corporate
social responsibility disclosure on the cost of equity capital. Corporate Social Responsibility and
Environmental Management, 19, 253-72. https://doi.org/10.1002/csr.273
Ricardo, D. (1817). On the Principles of
Political Economy and Taxation. John Murray. https://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html
Rockström, J., Steffen, J. W., Noone, K., et al. (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe operating
space for humanity. Ecology and Society,
14, 32. https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
Ross, S. (1976). The arbitrage theory of
capital pricing. Journal of Economic
Theory, 13. https://doi.org/10.1016/0022-0531(76)90046-6
Schoenmaker, D., Gianfrate,
G. & Wasama, S. (2018). Cost of Capital and Sustainability: A Literature
Review. Erasmus Platform for Sustainable
Value Creation, Working paper, 1-36. https://www.rsm.nl/fileadmin/Faculty-Research/Centres/EPSVC/11_04_Cost_of_Capital.pdf
Sharfman, M. P., & Fernando, C. S. (2008). Environmental risk management and the cost of
capital. Strategic Management Journal,
29, 569–92. https://doi.org/10.1002/smj.678
Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: a
theory of Market Equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x
Schumpeter, J. A. (1911). La
teoría del desarrollo económico. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.4324/9781315135564
Siniak, N., & Lozanoska,
D. K. (2019). A Review of the Application of the Concept of Economic and Smart
Sustainable Value Added (SSVA) in Industries Performance Evaluations. Broad
Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 10(1), 129-136. https://www.edusoft.ro/brain/index.php/brain/article/viewFile/889/1033
Stern, N. H. (2007). El informe Stern: La verdad sobre el cambio
climático. Paidós. https://mondiplo.com/el-informe-stern-la-verdad-del-cambio-climatico
Svartzman, R., Dron, D., & Espagne, E. (2019). From ecological macroeconomics to a theory of
endogenous money for a finite planet. Ecological
Economics, 162, 108-120. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.04.018
Trinks, A., Ibikunle, G.,
Mulder, M., & Scholtens, B. (2022). Carbon intensity and the Cost of Equity
Capital. The Energy Journal, 43(2), 181-214. https://doi.org/10.5547/01956574.43.2.atri
World Commission on
Environment and Development [WCED] (1987). Our
common future. Oxford University Press. https://global.oup.com/academic/product/our-common-future-9780192820808?cc=mx&lang=en&
Xie, J., Nozawa, W., Yagi, M., Fujii, H.,
& Managi, S. (2018). Do
environmental, social, and governance activities improve corporate financial
performance? Business Strategy and the
Environment, 28(2), 286-300. https://doi.org/10.1002/bse.2224
Zerbib, O. D. (2020). A
sustainable capital asset pricing model (S-CAPM): Evidence from green investing
and sin stock exclusion. Proceedings of Paris December 2020 Finance Meeting
EUROFIDAI – ESSEC. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3455090